LOS TESOROS
DE MI NIÑO

¿Cuáles son los tesoros de mi Niño o Niña Interior? Se dice simbólicamente que son los regalos que nos aguardan más allá de nuestras heridas y bloqueos, que residen en la Capa de Vulnerabilidad, y que podemos acceder a ellos una vez atravesamos el temido dolor de la emoción reprimida fruto de la experiencia traumática.
Nuestro Niño/a Interior alberga un conjunto de atributos que, como cualquier otra forma de vida, trajo cuando llegó a este mundo y mantuvo hasta que su confianza fue quebrada y se sumió en un estado de supervivencia: inocencia, confianza, espontaneidad, autenticidad, alegría, capacidad de maravillarse y jugar, anclaje con el presente… Son solo algunos de los regalos que nuestro niño/a nos ofrece cuando hemos aprendido a reconocerlo tal y como es.

LA INOCENCIA
Se trata de la pureza e ingenuidad propias de quien confía todavía en la vida. Parte y se nutre de la perspectiva de una realidad sin culpa ni culpables, pues como niños todavía no hemos aprendido a juzgar ni, por consiguiente, a separar lo «bueno» de lo «malo».
Esta división es esencial para educarnos en la socialización de la civilización, pero introduce la idea de que hay buenos y malos, y, por lo tanto, también yo soy capaz de hacer el bien (y merecer recibir recompensas por ello) o hacer el mal (y merecer castigos y reprobaciones).
A menudo la sociedad sigue considerando que ser inocente o ingenuo es inapropiado; en su afán protector, pensamos que aquel que actúa con inocencia es cuanto menos tonto y se aprovecharán de él o ella… La consideración de «aprovecharse de» ya indica que estamos enfocando las relaciones desde un prisma en que es posible ganar y perder.
Pero la inocencia no entiende de ganadores o perdedores, ni tampoco de éxitos o fracasos… Simplemente está anclado en la confianza; no en las personas, depositando ciertas expectativas que podrían no cumplirse y sentirse que le han «fallado», sino en el mismo acto de confiar en la inocencia.
Recuperar la inocencia significa limpiar nuestra mirada juzgadora para poder volver a mirar al mundo desde el corazón de ese niño. Entendiendo también que todos los actos agresivos o dolorosos del mundo proceden principalmente de corazones que aprendieron a desconfiar y a culpar a otros (o a sí mismos) del malestar que están padeciendo.
Apostar por la inocencia es comprender que todo acto surgido de una herida no nos hace culpables, sino que procede de un error de percepción en que tan solo se pretende volver a sentirse inocente.

LA CONFIANZA
Fe en la vida y el momento presente, muy conectado también con la inocencia. Como niños nos adentramos en un mundo que, generalmente, nos cuida, protege y sostiene a través de nuestros padres, la familia o alguna forma de comunidad (clan, tribu, etc). Al descubrir la vida mientras nos ubicamos en el centro de atención, en que nuestras principales necesidades van siendo cubiertas, se favorece la percepción de que todo está bien y no hay nada de qué preocuparse. La vida fluye y simplemente nos dejamos llevar.
Esa es la confianza que tarde o temprano perdemos, cuando, por medio de alguna experiencia dolorosa, aprendemos a desconfiar de las personas y, por extensión, del mundo.

Por eso decimos que pasamos de un estado de confianza a uno de supervivencia, caracterizado por una mirada centrada en la carencia, el miedo, la necesidad, la comparación y la lucha.
Regresar a la confianza significa darnos cuenta de que hemos aprendido a percibirnos vacíos de todo lo que creemos importante, que además debemos buscar afuera, pero que, por mucho que lo «consigamos», nunca termina de satisfacernos por completo.
Se trata de comprender que nadie, excepto nosotros mismos, atesora todo aquello que creemos que nos falta.
Volver a confiar es comprender que todo lo que creímos perder nunca nos abandonó, solo nos confundimos al empezar a buscarlo en el mundo exterior. Nadie nos puede traicionar, si no cuenta con nuestro acuerdo y apoyo para traicionar nosotros mismos a nuestra propia autoconfianza.
La fe que nace en nosotros es hacia la propia vida que, más allá de los juicios y consideraciones de nuestra mente, nos sigue sustentando y meciendo en este instante presente. El presente sigue estando aquí y ahora, dispuesto a acurrucarnos en su presencia. Solo necesitamos fiarnos de su amorosa energía para entregarnos a confiar en la vida.
ESPONTANEIDAD
Es la capacidad de estar plenamente presente, confiando en que los impulsos, intuiciones o corazonadas son guías que nos conducen justo donde necesitamos estar.
El aprendizaje en la desconfianza de la propia intuición (el guía interno) es muy común en nuestra sociedad (sobretodo la occidental); y básicamente se basa en un mecanismo de control que los adultos establecemos desde el miedo a que, o nos convertimos en maestros de nuestros niños y les decimos lo que tienen que hacer, o no sobrevivirán en este mundo.
Es una herencia en cadena que ha ido pasando de padres a hijos durante generaciones, sostenida en la creencia de que «no podemos fiarnos de nuestros instintos» porque «no somos animales».
Más allá de la pretendida superioridad humana, el pánico a confiar en nuestra brújula interna conlleva la amenaza de arriesgarnos a ser juzgados por el grupo. Oponernos a lo supuestamente apropiado, a lo que se espera de nosotros, implica tomar el reto de alejarnos del clan y soportar sus juicios y miradas, para demostrarnos que la espontaneidad es el mismo corazón de la vida.

La improvisación es nuestra naturaleza más básica, pues nos conecta con el hilo invisible con el que la vida nos conduce, empuja o arrastra de una experiencia a otra, de lección en lección, acumulando aprendizaje real. Si nos resistimos es porque aprendimos que dejarse llevar es peligroso, que soltar el control es un riesgo de muerte y que la rendición es justo lo contrario a ser una persona adecuada o exitosa.
Cuanto más nos oponemos a la vida, más fantaseamos con la sensación de tener control sobre ella… hasta que es la misma vida quien nos para y nos recuerda que jamás tuvimos ningún tipo de control sobre lo que nos pasaba.
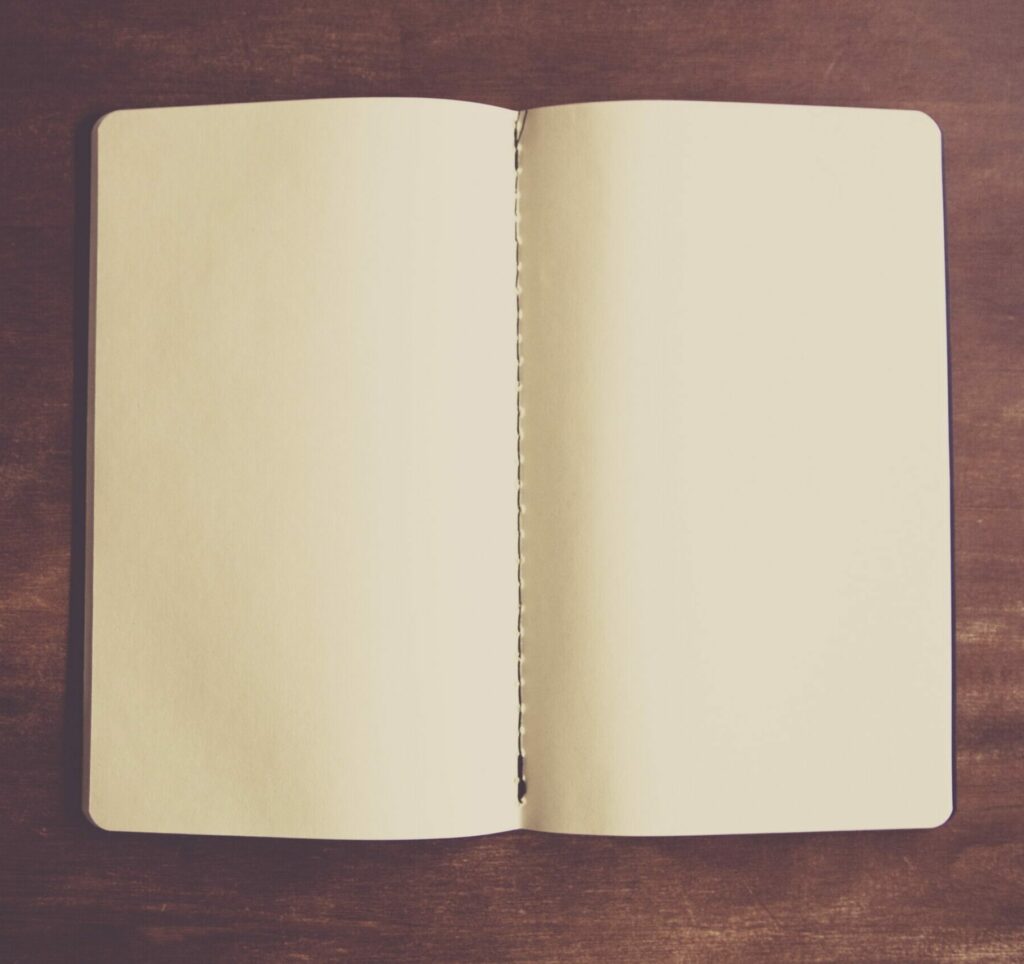
La espontaneidad es inherente a la vida, es el mismo cambio que vertebra cada instante o etapa de nuestra evolución humana. Si somos honestos, nunca hemos sabido (ni podremos saber) qué es lo que nos espera en el día de mañana. Porque la vida improvisa a pesar de nuestras resistencias, y nos invita (o nos obliga) a improvisar junto a ella.
AUTENTICIDAD
La honestidad y sinceridad para con nosotros mismos y nuestras necesidades tiene mucho del dejarse llevar y confiar en los dictados que, de forma espontánea, nos marca nuestra intuición.
Un niño es honesto con lo que siente y sincero con lo que piensa, aunque a los adultos nos parezca que actúa con crueldad o no se comporta como es debido. Al margen de reflexiones sobre lo que necesita o no aprender sobre los códigos de conducta básicos para relacionarse, lo cierto es que a los adultos siempre nos sorprende la naturalidad con la que reacciona ante situaciones en las que nosotros, forzados por nuestro código ético y moral, nos limitamos a reaccionar desde la impostada cortesía.

Dejamos de permitirnos actuar con honestidad cuando compramos la idea de que, al hacerlo y ser «demasiado sinceros», o bien hacemos daños a los demás, o nos arriesgamos a perder el amor y aprobación de nuestras personas queridas. Aprendemos a falsearnos para encajar, para que nos acepten, y tratando de cumplir las expectativas de otros nos condenamos a dejar de sentir la propia satisfacción de ser fieles a nuestras necesidades.
En este escenario la autenticidad del niño (así como su espontaneidad) es una herramienta que nos recuerda cómo relacionarnos con el momento presente de forma más orgánica y real.

Porque el niño sabe cómo moverse paso a paso, conectado al ahora, fiel a sus sensaciones y movimientos internos. No teme dejar ir emociones para abrirse al perdón o a la exploración de un próximo momento nuevamente limpio de condicionantes. Cierto es que su vulnerabilidad lo hace susceptible a quedar bloqueado bajo ciertos estímulos de elevada intensidad, pero no porque no sea capaz de expresar su dolor, sino porque desde la mente desconoce cómo liberarlo.
La autenticidad y espontaneidad infantiles son regalos que nos invitan a confiar en que, pase lo que pase, la vida y presencia de este instante nos acompañan a descubrir aquello que la vida trae. Y que las herramientas y recursos para hacerle frente residen ya en nosotros. Solo que, quizás en nuestro afán por encajar y ser reconocidos por el mundo, aprendimos a juzgar y avergonzarnos de nuestros propios impulsos e intuiciones.
CAPACIDAD DE

MARAVILLARSE
Esta habilidad es inherente a la etapa de aprendizaje y exploración, cuando todavía somos «esponjas» que absorbemos e integramos todo cuanto captan nuestros sentidos e interpreta nuestro incipiente sistema mental.
Más allá de ese período en que todo representa novedad y sorpresa, la capacidad para seguir maravillándonos sigue en nosotros, pero antes requiere de una pequeña limpieza de la propia percepción entrenada para sentirse confortable en la apreciación de que conocemos el mundo que nos rodea porque todo es «ya viejo«.
Cada árbol es una imagen distinta para un niño que está aprendiendo a percibir con sus sentidos, mientras que para un adulto que ya aprendió a catalogarlo todo, todo árbol es un mismo concepto repetitivo con poco valor utilitario.
Necesitamos desaprender a mirar el mundo que nos rodea, apreciándolo desde la pausa y la ternura de que todo cuanto vemos habla sobre nosotros. El niño o la niña no está realmente separado todavía del árbol o la luna; aunque lo ignore, se siente unido a todo lo que perciben sus sentidos. Mientras que el adulto ya construyó un muro con respecto al mundo, clasificando las cosas para mantenerse distante de ellas, y así es como también fragmentó su realidad y se escindió del instante presente.
La mente analítica se encarga de hacer creer que conoce el mundo para aportar una supuesta sensación de control, pero nos convierte en formas ajenas a la realidad a la que pertenecemos. Desde esa falsa distancia, toda percepción nos termina pareciendo antigua, conocida y rutinaria.
Volver a la mirada maravillada, al goce de la exploración y el disfrute del autodescubrimiento implica reaprender a contemplar la vida desde esa mirada inocente, apreciativa y espontánea. Conlleva atender las cosas no solo por su forma o utilidad, si no por sus detalles, su energía y su alma.
Es decir, implica dejarse tocar nuevamente por el mundo, dejarnos conmover por la energía de las cosas, sentirnos en su presencia y reconociéndonos en ellas.

Y eso significa volvernos a descubrir unidos al mundo y a la vida, sabernos conectados a todo y abiertos a explorar el reflejo que nuestra realidad proyecta sobre nosotros. Recuperar esa mirada, alimenta nuestra sed de aventura, un ánimo de nuevos aprendizajes y la vitalidad de entender la vida como una oportunidad continua para redescubrirnos.
ALEGRÍA Y HUMOR
La alegría es inherente al corazón de nuestro niño, porque es indisociable del alma del Universo. Alegría entendida como la paz y suavidad que nutre la experiencia presente que acompaña al capullo a florecer, al sol a compartir su calor, a la nube a soltar la lluvia o, incluso, a cualquier forma de vida a languidecer, marchitarse y devolver su presencia a la misma vida.
Nuestro juicio humano, una vez aprendió a separar la realidad entre «bueno» y «malo», comenzó a considerar que había cosas que implicaban alegría y otras muchas que eran causa y sinónimo de tristeza. Pero existe una alegría silenciosa y casi invisible incluso en las cosas que consideramos negativas, pero que no pertenece al abanico de emociones humanas a las que estamos acostumbrados.

La alegría pausada de observar la vida transcurrir, entre sus vaivenes y altibajos, tiene más de atención desapegada y goce interno, no por lo que ocurre en el mundo, sino por la plenitud de saberse conectado a la paz del momento presente.
Acompasados a la respiración del cuerpo (que es también la respiración de la vida aquí y ahora) no podemos sino descubrirnos con una sonrisa alegre mecida por la presencia de reconocernos unidos y conectados a la Existencia.
La alegría y el humor adulto requiere de motivos y razones para reír y congratularse; generalmente conectados con aspectos poco permitidos (algunos que pertenecen a la propia sombra) que lo inviten a tomarse menos en serio y reírse brevemente de si mismo y del extraño mundo que habita; o, muy a menudo, a reírse de otros para sentirse mejor consigo mismo temporalmente.
El humor del niño y su alegría, en cambio, son mucho más honestos. La alegría procede del propio proceso de exploración y descubrimiento, y el humor no está enfocado en nada ni nadie en concreto sino como reacción a los gestos y expresiones de los adultos. Su alegría reside, de nuevo, en la conexión con su propio movimiento interno, que lo lleva a entregarse a las lágrimas o al enojo desde una naturalidad tan inconcebible como envidiada para la mirada adulta.
El humor adulto es evidentemente mucho más elaborado, empleando el recurso de la risa principalmente como vía de expresión y respuesta a las tensiones de la vida. La risa como válvula de escape y liberación de tensiones internas. La alegría del niño no tiene que estar justificada, no responde a razones, sino que se desenvuelve como reacción inevitable al simple hecho de estar unido al mundo en el que se respira.
Recuperar esa alegría es tan sencillo como volver a sentirnos conectados con todo lo que nos rodea, sin desconectarnos ni olvidarnos de aquel que percibe y observa la misma vida que transcurre.

CAPACIDAD DE JUGAR
Conectado con el anterior tesoro, el de la alegría y el humor, hace referencia a esa cualidad interna de relativizar los hechos y tener una mirada más centrada en la diversión que ofrece el momento, desde la exploración de posibilidades, más que desde el mero utilitarismo y el pragmatismo propio del prisma adulto, que aprendió que si algo no garantiza una recompensa social, física o económica no tiene ningún valor por si misma…
El niño, inconscientemente, sabe que el valor real muy a menudo está en el mismo fluir del momento presente y la creatividad que nace y se despliega en él, más allá de pretensiones y expectativas que derivan en frustración adulta. El juego está íntimamente relacionado con la espontaneidad, la alegría y la autenticidad: inicialmente implica explorar con los propios sentidos y las capacidades del propio cuerpo, probando movimientos y acciones posibles, descubriendo los límites de la interacción y manipulación del entorno, y estimulando los propios músculos, recursos y capacidades.

Esto mismo podría servir para definir un entrenamiento adulto, pero hay una gran diferencia entre ambos. Mientras que el juego infantil no está vinculado con los resultados del mismo, sino que está enfocado al goce y disfrute del instante presente, el «juego» adulto suele perseguir objetivos, metas o resultados.
No tiene un fin por sí mismo, sino que se debe a algún tipo de resultado o logro futuro, lo que le ofrecerá o no un valor y un reconocimiento (y, por consiguiente, también nos lo brindará a nosotros).
El juego es presente, no se proyecta en ningún momento posterior, por lo que es fuente de creatividad y placer, auténtica en la fidelidad a los impulsos del ahora, sin pretensiones ni expectativas, más allá de dejarnos guiar por el goce propio de soltar el control y confiar en el fluir de la propia actividad lúdica. Es un fin en sí mismo, por lo que tiene valor por lo que acontece y no por dónde nos llevará eso más allá de este momento.
Y esta diferencia respecto al «juego» adulto, centrado en la competición (con otros o con uno mismo) y en la superación de retos, es muy significativa: mientras que en una «yo valgo» dependiendo de lo que consigo y demuestro, en el juego infantil «yo soy» y disfruto de «estar siendo».
FIEL AL PRESENTE
Siempre que usamos palabras para intentar describir algo, corremos el riesgo de generalizar en demasía o generar confusión respecto a las interpretaciones de aquellos que luego las leen. Cuando hablamos de los recursos o «tesoros» de nuestro Niño o Niña Interior, a menudo podemos ejemplificar ciertas características comparándolas con las correspondientes equivalencias (o carencias) del perfil adulto. Y en esa comparación puede parecer que no somos del todo realistas respecto a cómo se despliegan todas esas capacidades en la experiencia del niño o niña.
Por poner un ejemplo, podríamos matizar que un niño, cuando juega, también persigue diminutos objetivos a corto plazo, como conseguir levantar un castillo de arena; y que si no lo logra, también podrá ser víctima de la frustración de no haber cumplido con su propósito.
Sin embargo, es preciso enfocarnos en el significado que se le otorga a toda la actividad por parte del niño o niña: incluso la frustración no deja huella una vez es expresada, porque responde a la necesidad del momento presente.

El niño o niña no carga con la experiencia, es fiel a la interacción del ambiente con sus herramientas y limitaciones puntuales, y queda libre para seguir experimentando en ese infinito presente con el que está profundamente vinculado.
Igual que cuando se enfada o entristece por algún asunto (o sin causa aparente) y lo expresa abiertamente, siendo fiel a su necesidad e impulsos. Un niño/a libera la energía generada a raíz de una experiencia y se olvida de ella.
No se juzga, ni se culpa, no carga ni reprime, pues todavía no ha empezado a distinguirse de sus propias emociones, ni a considerar que unas son apropiadas y otras no. Se deja afectar por la vida, reacciona desde su autenticidad, y queda «vacío» de nuevo para seguir viviendo y descubriendo.

DILUIDO EN EL AHORA
Todos estos tesoros, desde la inocencia, la confianza, la autenticidad, la espontaneidad, la alegría, la capacidad de maravillarse y jugar, tienen algo en común: son naturales y orgánicas en nuestra relación con la Existencia desde el instante presente en que el que todos habitamos.
Quedan al margen de las estructuras cognitivas e intelectuales, como nuestro sistema de creencias, los patrones y juicios de la mente, el prisma analítico y sus clasificaciones y categorizaciones internas, así como la tan importante habilidad que nos distingue de la mayoría de animales: el pensamiento abstracto que deriva en la capacidad de disociarnos de la vida, evocando recuerdos del pasado y proyectándonos en fantasías del futuro, y confudiéndonos a nosotros mismos creyendo que ambas opciones nos definen.
El auge y ampliación de la cognición es una realidad evolutiva que ha sido muy importante para la raza humana en muchos sentidos, pero a veces su incremento en nuestra experiencia humana ha conllevado una dolorosa pérdida: cuanta más cognición, más atención y obsesión con los tiempos mentales, y más estrechamiento de la simple, profunda y directa esfera del presente.
El Niño o Niña Interior que habita todavía en nosotros podría parecer un reflejo del pasado, pero es una energía que sigue actualmente morando en cada uno. Y así como sus heridas son a menudo vestigios del ayer, cada uno de sus tesoros son, al mismo tiempo, fuente de vida presente y anclas que nos permiten regresar, una vez tras otra, a la plenitud y goce de la experiencia aquí y ahora.

TESTIGO DE LA HERIDA Y EL REGALO
La figura del Observador, cultivada gracias a distintas vías y estilos de meditación, cobra una importancia capital una vez hemos detectado y reconocido nuestros habituales patrones internos.
Si «me doy cuenta» de que tengo tendencia a aferrarme a la herida, que me reconozco en mi identificación con el dolor, el bloqueo o el rechazo, y eso me impide abrirme a los regalos y tesoros de mi niño/a, quizás no me sirva luchar contra esa inercia interior. Al contrario, una vez descubierta, necesito asumirla, atenderla y comprenderla para así poder desidentificarme de ella.

Cuando nos permitimos observar y atender nuestra identificación con la herida, así como los breves estímulos de placer que salpican la experiencia de ver culpables externos del dolor que sentimos, empezamos a comprender de qué manera (y hasta qué punto) nos hemos otorgado identidad a través de ella.
Es así, observando como testigos ajenos, que descubrimos que nosotros no somos nuestras heridas. Que ni siquiera somos el Niño o Niña que las experimentó y sigue anclado a las sensaciones y engramas con que tanto sufrió. Cuando empezamos a identificarnos con el Observador, ni siquiera nos creemos poseedores de los tesoros de ese niño… sino que nos descubrimos «presenciadores» de los mismos.
Observando los vaivenes de la atención y la facilidad de identificarnos con unas formas energéticas u otras, es desde el Observador que nos reconocemos como entes indisociables del momento presente. Si podemos presenciar nuestra propia vida es solo porque somos la presencia que llena este momento presente, en la que esta vida acontece y transcurre instante a instante.
Es desde esta misma presencia que todo atestigua que podemos atender tanto heridas, bloqueos y dolores, como cada uno de los recursos y tesoros de los que hemos estado hablando.
Es desde aquí que dejamos de pelearnos entre unos y otros, y nos damos permiso para empezar a vivir sin lucha.
